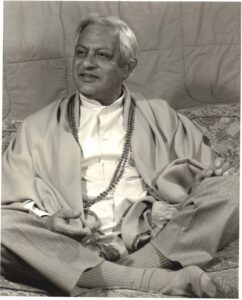Viajamos como en un gran barco, con miles de pequeños, y, oscuros camarotes, todos ellos bajo cubierta. De uno a otro camarote, nos movemos por pasillos estrechos, y, mal iluminados. Algunos de nosotros nos pasamos la vida entera pensando que no existe nada más, que ese ir y venir, tropezándonos unos con otros, en un ambiente húmedo, y, salino. Cada cierto tiempo se baja gente, y, se sube gente. ¡Qué terriblemente absurdo es estar vivo!.
Hasta que un día nos topamos con el balcón de cubierta, y, vemos el cielo azul, el sol; pájaros, y, blancas estelas sobre el mar. Respiramos ese aire oxigenado, salado, fresco, que nos da en la cara. Vemos la costa. Sentimos ese latido de estar vivos. De pertenecer a algo más grande. De ser propietarios, de algo mucho más grande.
A esa cubierta soleada, vamos un día, vamos otro día, y, otro. Nos pasamos allí un rato, el tiempo que más, o, menos tenemos. Pero nos gusta ir con frecuencia, nos despeja la mente, y, nos da fuerza. ¡Vemos otro panorama!. En cuanto salimos al balcón de cubierta, nuestra perspectiva sobre la vida cambia.
Para llegar a ese balcón, tenemos que profundizar en nuestro interior, aprender a “ver” nuestro interior, que es enormemente luminoso, grande, y, profundo. Y, eso lo hacemos, cada vez que queramos, a través de la meditación.